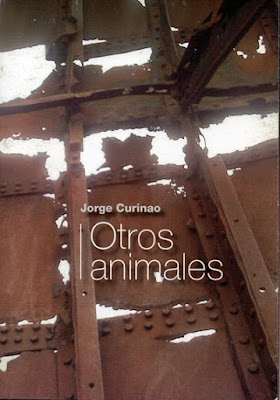Rachel corazón de
viento
Año del Señor de 1867 (*)
Por Alejandra Vilela
Rachel amasaba pan sobre la
mesa de la cocina. Sus brazos se movían en forma automática, mientras su
pensamiento vagaba por la parcela de trigo. Las plántulas habían emergido
airosas, pero luego de dos cosechas frustradas por la sequía, no podía dejar de
mirarlas con cierta inquietud.
¿Es que en este sitio no llovería nunca?
¿Tan alejada estaba la Patagonia de la mano
de Dios que ni siquiera la lluvia la alcanzaba? Se preguntaba desanimada
mientras golpeaba la masa. ¡Tantas veces se había quejado en Gales de las
lluvias constantes que embarraban el ruedo de sus vestidos! ¡Cuánto daría ahora
por algo de barro que garantizase una cosecha, por ínfima que fuese!
Una vez obtenido el bollo liso y elástico
lo dejó leudar sobre la mesa, cubierto por un lienzo, y se acercó a la ventana.
Afuera estaba Aaron, con el ceño fruncido, mirando el trigo. Un silencio
tremendamente sonoro reinaba en la familia. Nadie hablaba del estado del
trigal, como si ignorarlo fuese a impedir su marchitamiento. Todos sabían que
las plantas habían detenido su crecimiento la semana anterior y que ahora
estaban perdiendo turgencia. Ella había salido ayer a verlas y había palpado
con desazón sus hojas lacias. Hasta había escupido sobre una plantita, luego de
cerciorarse de no ser observada, para ver si la saliva ayudaba a mantenerla
erguida. La incertidumbre de la cosecha crecía en su interior con cada día de
sol brillante. No podía evitar hacer los panes más pequeños para racionar el
uso de los escasos sacos de harina restantes. Cortaba las rodajas de pan más
finas a la hora del té. Había inventado budines en que reemplazaba gran parte
de la harina por zapallos o zanahorias hervidas. Todos notaban los cambios en
la dieta, pero los celebraban como si fuesen novedades gastronómicas en lugar
de ajustes de necesidad. Eso era bueno. Su familia tenía espíritu pionero.
Habían migrado para tener libertad y una vida mejor. Eso no podía conseguirse
sin esfuerzo, y actuaban en consecuencia. Mientras otras familias hablaban de
volver a Gales, en su casa no se había mencionado jamás esa posibilidad. Aaron
se mantenía firme en la letanía “vinimos para quedarnos”.
Él era un hombre de pocas palabras, pero
oportunas. Cuando sus fuerzas flaqueaban (en cuerpo o mente), sabía contenerla.
Unos meses atrás la había visto llorar en silencio ante la visión apocalíptica
de su huerta arrasada por el viento y le había dicho al oído: “No podemos
combatir a un enemigo tan poderoso, Rachel. Que sea parte nuestra: tengamos
corazón de viento”. Y esa frase quedó como símbolo de la resistencia ante la
adversidad. Si lograban tener corazón de viento podrían resistir la soledad, el
polvo, las carencias, las ausencias, la
nostalgia y las desgracias meteorológicas. Algunas veces cuando salía a buscar
verduras de su pequeña huerta, se quedaba parada de cara al viento. No hacía
nada en particular. Sólo resistía. Inhalaba y dejaba penetrar el viento en su
interior. Sentía el frío en sus mejillas y el aire en sus pulmones. Daba
gracias a Dios porque en la Patagonia no había minas y los hombres podían
respirar aire puro mientras trabajaban. Y resistía la fuerza del viento oeste.
Pensaba que si ella resistía, las plantas resistirían. No podía dejarse llevar
por la desazón. No podía pensar en el fantasma del hambre. Podía, pero no
debía. Si Aaron se mantenía firme, ella también. Y el trigo también. Estaban
todos juntos en la aventura. Se salvarían juntos o se hundirían juntos.
El buen ánimo la acompañaba casi todos
los días, sin embargo ese domingo, cuando fue a mirar el trigal, la marchitez
de las plantas era demasiado evidente como para ser ignorada. Siguió caminando
hasta el río y pensó “tanta agua cerca y mis plantitas muertas de sed”. Caminó
un poco sobre la orilla del río y volvió a bajar al trigal. En el momento en
que comenzó a descender del borde se dio cuenta de algo: el terreno cultivado
estaba más bajo que el nivel del río. ¿Y si pudiesen conducir el agua del río
al cultivo de alguna manera? ¿Y si pedía a Aaron que hiciese una pequeña zanja?
Volvió apresurada a la casa a contarle su idea. A Aaron le pareció que podría
hacerse, tenía pala y era posible cavar unos 20 metros desde el agua hasta el
borde del trigal mustio. Pero era domingo. Los domingos estaban dedicados al
Señor y no a las tareas mundanas. Lo haría el lunes. Rachel no podía contener
la emoción. Si funcionaba el riego,
tendrían trigo, tendrían harina, tendrían pan, tendrían tortas y pasteles.
Las horas restantes hasta la mañana del
lunes se hicieron interminables, porque comenzaron a surgir muchas dudas acerca
del canal de riego. El caudal del Río Chubut variaba mucho durante el año. En
primavera temprana era bajo, pero cuando empezase el deshielo en la Cordillera
de los Andes aumentaría. ¿No correría riesgo de inundación el sembrado, y hasta
la casa?. ¿Cuántos canales podrían hacer
sin quedar expuestos a la crecida?. Y al mismo tiempo pensaban si las zanjas
serían funcionales en época de bajo caudal….pero no importaban las dudas,
debían probar. No tenían nada que perder. Ella estaba tan optimista que esa
tarde hizo un pan mas grande, derrochando ya la futura cosecha. Amasó sonriendo
al imaginar una despensa llena de harina. Aaron la miraba canturrear y sonreía
complacido. A la mañana saltaron de la cama al amanecer, desayunaron rápido y
en tácito acuerdo fueron, pico y pala en mano, hasta la orilla del río.
Buscaron la parte más baja del borde y Aaron comenzó a cavar una zanja de unos
20 cm de ancho. Dejó una especie de compuerta de tierra para evitar que el agua
entrara inmediatamente en la zanja. Avanzó rápidamente, con la destreza que le
había dado tres años de agricultor en la Patagonia. Aunque nunca hubiese
obtenido una buena cosecha, tres años
había labrado la tierra sin herramientas, sembrado la simiente y desmalezado su
lote con dedicación. Regar las plantas no era un concepto natural para alguien
proveniente de un lugar lluvioso, pero debía reconocer que Rachel había tenido
una magnífica idea. Dios no les mandaba agua en forma de lluvia, pero si en
forma de río. ¿Porqué no aprovecharla? Cuando llegó hasta el lote sembrado se
dio vuelta y vio a Rachel alisando las paredes de la zanja. Sonrió ante la
manía de prolijidad de su esposa. Fue a buscarla, le dio la mano y caminaron
juntos hacia el río. Allí le dio la pala a ella para que cortara la pequeña
compuerta de tierra. Había sido su idea, ella merecía el honor de dejar entrar
el agua. Apenas clavó la pala comenzó a entrar el agua, que avanzaba lenta
camino al trigal. Ella miraba fascinada el frente de agua espumosa empapando
terrones. La alegría saltaba de sus ojos en forma de lágrimas. Se abrazaron y lloraron juntos, sin soltar la
pala.
Este año, la familia Jenkins-Evans
tendría trigo.
En este año, el valle del Río Chubut
vería su primera cosecha.
En este año del Señor de 1867, Rachel
Evans había descubierto el riego.
(*) Primer premio en
categoría cuento en Castellano - Competencia N° 15 – Eisteddfod Mimosa – Puerto Madryn – 2015.